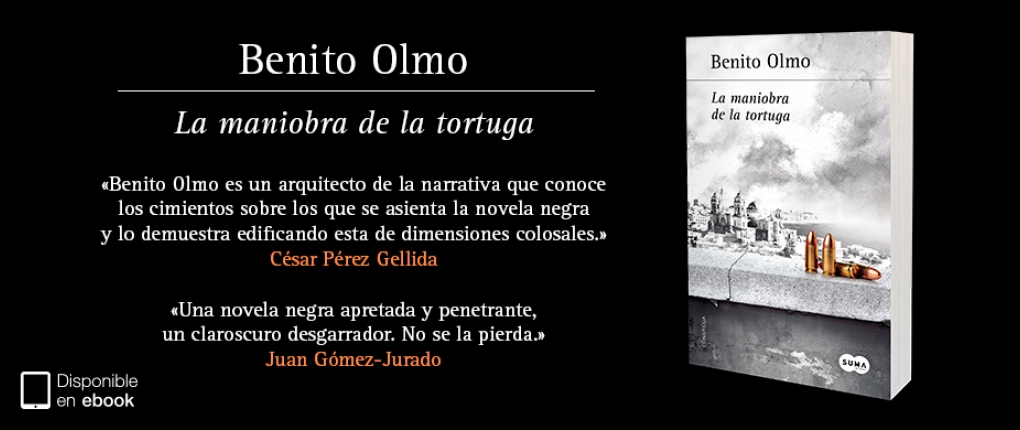Lo
podemos comprobar si echamos un vistazo a los escaparates de las
mejores librerías de la ciudad, pero también podemos palparlo en el
ambiente, intuirlo en cada noticia sobre corrupción y desfalco que
leemos en los periódicos, y sentirlo cada vez que somos testigos de una
injusticia. El resurgimiento del género negro es un hecho, y gran parte
de culpa la tiene la época incierta que nos ha tocado vivir.
No debemos olvidar que este género
surgió durante la época de la gran depresión, entre los años 20 y 30,
como respuesta al sentimiento de injusticia y malestar social que
imperaba en las calles y asfixiaba los corazones de los norteamericanos
que veían como la corrupción se convertía en la norma, y los políticos
en los que depositaban su confianza resultaban parecerse tanto unos a
otros que, a menudo, llegaban a olvidar de parte de quién estaban.
En medio de un ambiente tan sórdido y
desalentador, era inevitable que surgieran plumas tan poderosas como las
de Raymond Chandler o Dashiell Hammett, entre otros, y plasmaran esta
realidad de forma tan cruda y efectiva que enseguida se convirtieron en
objeto de culto por parte de los lectores. Detectives fracasados sin
nada que perder que se sumergían en los casos más complicados con la
obstinación y la tenacidad de un perro de presa, a sabiendas de que sus
esfuerzos no obtendrían más recompensa que una reprimenda por parte de
sus superiores o una sonrisa de una chica que, por lo general, estaría
enamorada de otro hombre.
A diferencia de otras modas literarias,
tales como las sagas vampíricas, las novelas relacionadas con los
templarios, o la reciente y arrolladora intrusión de las novelas
eróticas, se podría decir que el resurgimiento del género negro no
responde a una necesidad comercial, sino más bien a una necesidad
social. Corrupción, malversación de fondos, suicidios, extorsión… son
términos que hace tiempo que han dejado de ser patrimonio exclusivo de
la ficción y han pasado a formar parte de nuestro día a día. En este
contexto, resulta inevitable que los lectores reclamen obras que
retraten este panorama tan actual, tal vez para darle algo de sentido a
lo que les rodea.
De la misma manera, resulta inconcebible
que los creadores de historias no se dejen influir por el ambiente de
pesimismo y miseria que les rodea, salpicando así sus novelas, relatos o
poesías y cultivando, a veces sin querer, un género tan hermoso y
necesario como es el género negro.
Pepe Carvalho, Philip Marlowe y Sam
Spade fueron testigos de una época oscura y deprimente, conformando
junto a otros personajes un legado asombroso que nunca volverá a
repetirse. Muchos han sido los imitadores que han intentado crear
historias protagonizadas por detectives sospechosamente parecidos a los
anteriores, fracasando estrepitosamente en el intento.
Por suerte para los amantes del género,
en la actualidad la producción de literatura negra cuenta con
formidables autores que dejan el pabellón bien alto con respecto a sus
antecesores. Así, podemos disfrutar de las aventuras de la Comisaria
Brunetti, de Kurt Wallander, de Jack Reacher y de Harry Bosch. John
Rebus y, más recientemente, Kostas Jaritos se unen a la larga lista de
herederos de Marlowe y Spade y son capaces de hacernos permanecer en
nuestra butaca preferida durante horas, devorando un capítulo tras otro
en el pellejo de estos héroes incomprendidos.
¿Y qué decir del producto nacional?
Lorenzo Silva, Ramón Palomar, Víctor del Árbol, César Pérez Gellida,
Gonzalo Garrido… Autores que, cada uno con su propio estilo, son capaces
de ponerse a la altura de los Michael Connelly, Andrea Camilleri o
Donna Leon y decirles «Aquí estoy yo», y cuyas dotes narrativas han sido
premiadas de manera unánime tanto por el público como por la crítica.
Una hornada de autores que tiene mucha culpa del actual esplendor de la
novela negra.
Por desgracia, el resurgimiento del
género viene acompañado del oportunismo de quienes, viendo el negocio
fácil, tratan de escribir y de editar novelas que pretenden ser negras,
tan descafeinadas y faltas de energía que dudosamente se podrían
calificar como tal. El lector avezado sabrá distinguir el grano de la
paja, y reconocerá tales obras como lo que son: el intento desesperado
de quien, a falta de imaginación, trata de subirse al carro de las modas
aunque eso implique meterse en el jardín ajeno.
Y es que el escritor de novela negra
debe ser inmisericorde, impulsivo, y no debe tener miedo a ensuciarse
las manos ni la conciencia. La novela negra debe surgir desde algún
lugar entre el corazón y el estómago, en ese punto incierto donde se
mezclan las ganas de vivir, los remordimientos, las náuseas, la cólera…
El buen escritor de novela negra no es
el que se aventura en el género por curiosidad o ganas de innovar. El
buen escritor de novela negra es aquel que no es capaz de escribir otra
cosa, porque nunca se lo perdonaría.